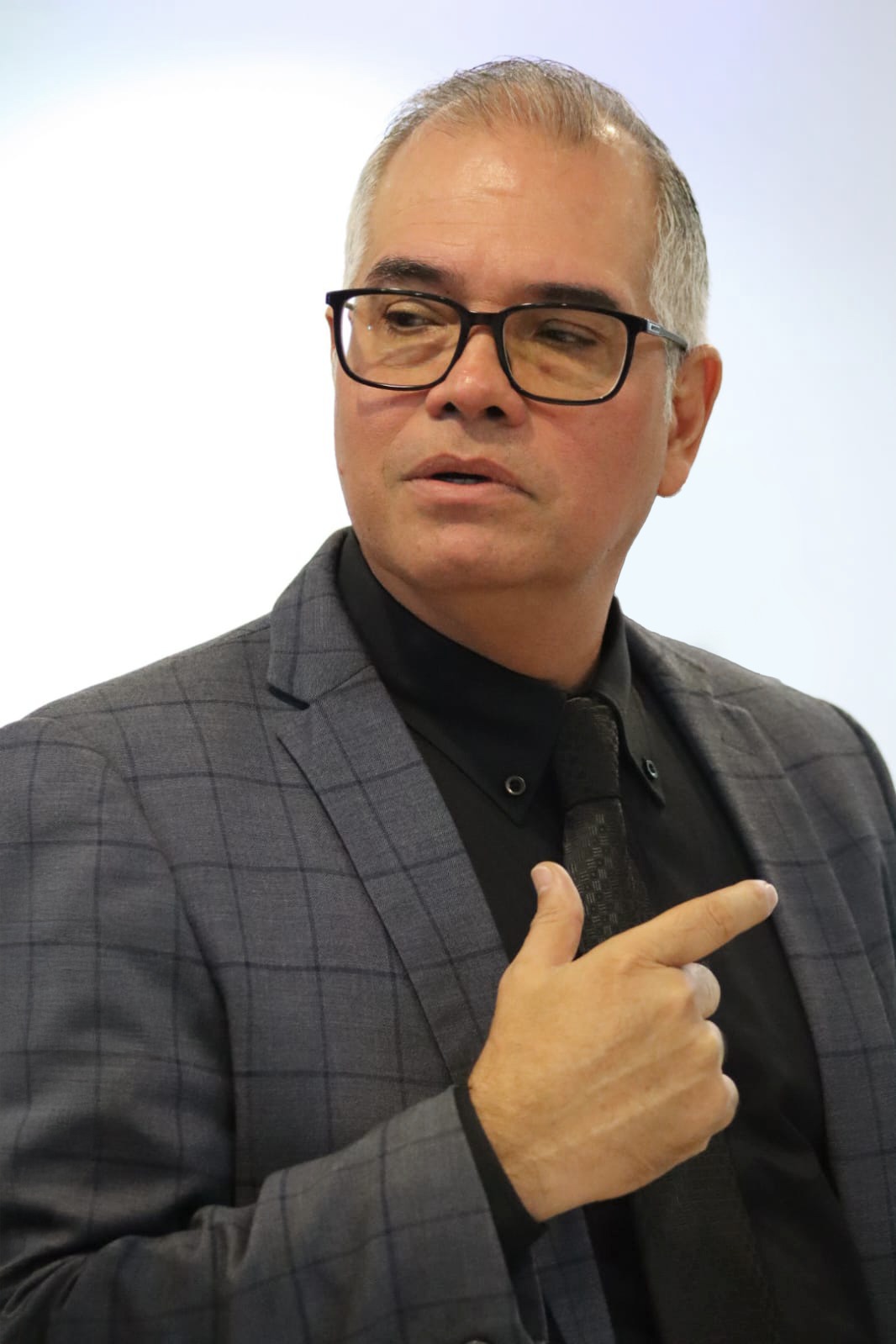EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
Por: Leonel Iván Contreras Vega
El autor es Profesor de Inglés con más de 20 años de experiencia y Abogado Penalista.
Nuestro Código Procesal Penal ha desarrollado dos recursos extraordinarios los cuales son: casación y revisión. En esta ocasión, nos enfocaremos en el recurso de revisión el cual permite al recurrente atacar una sentencia en firme, es decir, permite atacar una resolución judicial que puso fin al proceso y sobre la cual ya no cabe interponer recurso judicial alguno por ser cosa juzgada.
La sentencia condenatoria en firme que se recurre a través del recurso de revisión, cuya naturaleza es extraordinaria y excepcional, tiene la característica de haber surgido de un proceso injusto por lo que se busca, por medio de este recurso, que prevalezca la verdad material sobre la verdad formal y respaldar así la inocencia del procesado.
En otros términos, a través del recurso de revisión, se busca derrumbar la inmutabilidad de una sentencia en firme, que surgió por medio del dolo y fraude procesal, a fin de que impere o prevalezca lo que verdaderamente sucedió (verdad material-real) sobre lo que técnicamente se logró demostrar (verdad formal).
Para apuntalar lo indicado, Jorge Fábrega Ponce, en su libro Recursos Judiciales, indica que «el fundamento de la revisión estriba en ser la última posibilidad de realización de los valores que el proceso, como todo derecho, sirve.» (Pág. 246).
En ese mismo tenor, el Magistrado Gerónimo Mejía, mediante fallo emitido en la Sala Segunda de lo Penal el 18 de julio de 2012, definió el recurso de revisión como: «un remedio procesal extraordinario que permite, a través de causales específicas, reabrir el debate sobre los hechos y el derecho que constituyeron el fundamento de una sentencia condenatoria ejecutoriada y tiene la potencialidad de diluir la cosa juzgada que caracteriza a las resoluciones judiciales en firme.».
Ahora bien… ¿Se podrá menoscabar la seguridad de una sentencia en firme con este recurso?... Jorge Fábrega, en el citado texto, explica que, el recurso de revisión sirve a la seguridad jurídica ya que, por medio de este, se busca la realización de la justicia al evitar que resultados trascendentales injustos se consoliden de manera definitiva.
En definitiva, podemos apoyarnos de este recurso extraordinario y excepcional para impugnar un fallo obtenido por actos ilícitos, pero, para accionar por medio de este recurso, debemos tener presente que el mismo es extremadamente formalista y técnico.
Entre las formalidades que condicionan su procedibilidad, podemos anotar que; el recurso de revisión debe ser promovido mediante memorial dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tal como se indica en el artículo 101 del Código Judicial (CJ) y 193 del Código Procesal Penal (CPP). Es importante señalar que la sentencia debe estar debidamente ejecutoriada y en firme (Art. 191 CPP) y esto se demuestra mediante informe o certificación que se obtiene en la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio.
De igual manera, el memorial debe señalar la sentencia que se recurre, el Tribunal que la expidió, el delito que dio lugar a la sentencia que se recurre, la sanción que se impuso en la sentencia, las causales de derecho en que se sustenta el recurso, los hechos en que se sustentan las causales invocadas y las pruebas de los hechos fundamentales o las fuentes de estas (Art. 193 CPP). En lo personal, recomiendo agregar al memorial las generales del sujeto conforme a la sentencia que se recurre.
Es importante cumplir con el requisito de impugnabilidad subjetiva por lo que se debe señalar con claridad que se está debidamente legitimado para solicitar el recurso de revisión conforme al artículo 192 del CPP.
Entre los aspectos técnicos que también condicionan la procedibilidad del recurso de revisión es el cumplimiento del artículo 191 del CPP, específicamente los numerales del uno al cinco. Cabe anotar que, el recurso de revisión solo puede ser interpuesto siempre y cuando se cumpla las causales establecidas en el citado artículo, ahora bien, cada numeral tiene que cumplir con ciertos aspectos necesarios de lo contrario no procederá la admisión del recurso.
En este momento hago un alto para resaltar que, sabemos que es un tema muy profundo y de mucho estudio, sin embargo, con este escrito intentamos señalar las características esenciales de cada una de las causales establecida en el artículo 191 lex cit conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes fallos y la doctrina.
El numeral 1 del artículo 191 lex cit, que reza «Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente, aunque no exista un procedimiento posterior.», se divide en dos supuestos las cuales deben ser debidamente individualizadas al momento de enunciarlas en el escrito de revisión. Estos supuestos, los cuales son denominadas por la doctrina como «falsedad de la prueba», son los siguientes:
Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme;
Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonia, cuya falsedad resulte evidente, aunque no exista un procedimiento posterior.
Cuando una sentencia se basa en pruebas documentales y testimoniales falsas y en un fallo posterior en firme se reconoce que estas fueron obtenidas por medios probatorios no permitidos por la ley (Art. 376 CPP) o medios ilícitos (Art. 377 CPP) se aplica el supuesto (a).
En otras palabras, si la sentencia que se impugna se dictó desconociendo que los documentos aportados, sean estos públicos o privados, eran falsos, estaban alterados total o parcialmente o que en el contenido de este se haya insertado declaraciones falsas (Art. 366 y 368 CP) o que el testimonio otorgado por un testigo, perito, interprete o traductor, ante autoridad competente, era falso o simplemente callaron o negaron la verdad de manera total o parcial (Art. 385 CP), se incurre en un delito por lo que esto da origen a la exigencia de reconocer esta situación de impugnación de sentencia por medio de un fallo posterior firme.
En el momento en que se aduzca el supuesto (b), es necesario demostrar con pruebas evidentes, ciertas, claras, manifiesta y sin la menor duda de que la sentencia impugnada se fundamentó en pruebas documentales o testimoniales falsas.
Con relación a este supuesto, doctrinalmente se ha establecido que «…no basta la simple falsedad, sino que es necesario que ella modifique esencialmente la verdad, que para la prueba es el hecho real que pretende establecer o negar, y que esa distorsión afecte su expresión con consecuencias incriminatorias, decisivas para el caso concreto.» (Calderón Botero, Fabio. Casación y Revisión en Materia Penal. 2daEdición. Bogotá, Colombia. Ediciones Librería del Profesional, 1985. Pág. 330).
En definitiva, este supuesto no puede sustentarse en cualquier medio probatorio sino de uno que posea la suficiente eficacia para incidir en la decisión del Tribunal.
El numeral 2 del artículo 191 del CPP que se lee «Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme.», procede en el evento en que la sentencia que se impugna haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, es decir, violando el principio de legalidad (Art. 389 y 390 CP). El otro evento se da cuando la sentencia haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho (corrupción de servidores públicos), en otras palabras, a consecuencia de un pago (Art. 346 CP). Todo esto, se tiene que demostrar con un fallo posterior en firme para aducir esta causal.
El numeral 3 del artículo 191 lex cit el cual reza «Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de pruebas que solo o unidos a los ya examinados en el procedimiento hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma o ley más favorable.», la Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que la misma contempla cuatro supuestos normativos los cuales son independientes uno del otro por tanto hay que individualizarlos al momento de invocarlos en el escrito. Estos supuestos son:
Que el hecho no existió;
Que el imputado (sentenciado) no lo cometió;
Que el hecho cometido no es punible;
Que corresponda aplicar una norma o ley más favorable.
Además de individualizar los supuestos, al momento de invocar el numeral 3, se debe tener presente que el hecho nuevo o elemento de prueba nuevo que se utiliza para sustentar el recurso de revisión debe acaecer o suceder o hacerse realidad después de la sentencia, además, no se pueden aportar pruebas que ya han sido valorados por el juzgador toda vez que al momento de invocarlas la Corte indicará que son piezas procesales conocidas por el juez y no admitirán el recurso de revisión.
Ahora bien, la prueba nueva que se invoque en el escrito debe ser cierta, clara, patente y que establezca sin la menor duda que el hecho que motivó la investigación no ha sido ejecutado (supuesto a) y que el sentenciado no es el autor, coautor, instigador o partícipe del hecho punible (supuesto b).
En cuanto al supuesto (c), se da cuando el juez califica como delito un hecho que no lo es. Al respecto, Atencio Bonilla, en su libro Casación, Revisión y Extradición en el Nuevo Modelo de Justicia Penal, indica que «…Se parte del supuesto de que la declaración de los hechos efectuada por el Tribunal es correcta, esto es, que los hechos han sido bien establecidos en la sentencia y que es al calificarlos cuando el juez se equivoca, dándoles connotación delictiva cuando en realidad no la tienen.» (Pág. 48).
En cuanto al supuesto (d), la revisión puede solicitar que se «aplique la ley posterior al caso juzgado que quitó al hecho su carácter ilícito o bien cuando se produzcan cambios legislativos que establecen una pena menos rigurosa para el hecho punible.» (Atencio Bonilla, Digna M. Casación, Revisión y Extradición en el Nuevo Modelo de Justicia Penal. Pág. 48).
Cabe anotar que la autora citada indica que este supuesto «…coincide con las excepciones del principio tempus regit actum, específicamente con la retroactividad que consagra el artículo 46 de la Constitución Política de Panamá». Además, indica que «…este principio está desarrollado en el artículo 14 CP».
El numeral 4 del artículo 191 del citado Código, que se lee «Cuando el acto ha dejado de ser delito o se violenta la competencia o la jurisdicción territorial.», establece tres supuestos los cuales deben ser individualizados al momento de invocar esta causal. Los supuestos son:
Cuando el acto ha dejado de ser delito;
Cuando se violenta la competencia;
Cuando se violenta la jurisdicción territorial.
En el supuesto (a) tenemos que pasar revista al artículo 2454 numeral 7 del Código Judicial para comprenderlo. El mencionado artículo reza de la siguiente manera «Cuando una ley posterior ha declarado que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal y que fue motivo de la sentencia que dio lugar al recurso de revisión.» En otras palabras, podemos entender que se requiere de una norma que declare un hecho delictivo como no punible, pero, además de esto; se debe cumplir con ciertos aspectos para solicitar el recurso basado en el supuesto en análisis. Estos son:
Que exista una sentencia condenatoria en donde el procesado esté cumpliendo una pena producto de la comisión de un hecho punible.
Que no haya cumplido totalmente la pena.
Que la conducta delictiva que se despenaliza por una ley sea la causa que provocó la condena al procesado.
En definitiva, este supuesto se enmarca en el principio de «ley favorable al reo» misma que se establece en el artículo 14 en el vigente CP del cual se lee «La ley favorable al imputado se aplicará retroactivamente. Este principio rige también para los sancionados aun cuando medie sentencia ejecutoriada, siempre que no haya cumplido totalmente la pena. El reconocimiento de esta garantía se hará de oficio o a petición de parte.»
En cuanto al supuesto (b) y (c), la Corte ha señalado que los fundamentos fácticos y jurídicos que motivan el recurso de revisión deben ceñirse a demostrar de qué manera se irrumpió o usurpo la facultad de administrar justicia por parte del juzgador en los asuntos conferidos conforme a los parámetros legales establecidos en nuestra legislación que regulan la materia de competencia objetiva (asuntos o causas en donde el juez ejerce su jurisdicción) y competencia subjetiva (facultad conferida a cada juez para ejercer su jurisdicción dentro de los límites atribuidos - Territorialidad).
En el supuesto (b), debemos tener presente que la competencia se da por conexidad (Artículo 34 y 35 del CPP), por la calidad de las partes (Artículos 39, 40, numeral 1 y 467 del CPP) y acorde a la pena (Artículo 42 y 45, numeral 2 y 3 CPP). Una violación a las reglas establecidas en estos artículos podría acarrear la ilegalidad e invalidez de la sentencia que se recurre.
En el supuesto (c), se debe tener presente lo que el CPP establece como territorialidad en el artículo 32. Cabe anotar que este factor se infringiría en la medida que ante el posible escenario de desconocimiento de la circunscripción territorial en el que se haya cometido el hecho punible, se ignoren las reglas de adjudicación señaladas en el citado artículo y se admita el caso. Esta usurpación facultativa por parte del juzgador o tribunal que conoce o dicta la sentencia podría acarrear la ilegalidad y la invalidez de dicho acto.
En cuanto al numeral 5 del artículo 191 lex cit que a la letra se lee «Cuando la sentencia impugnada haya ignorado pruebas que hagan evidente que el hecho imputado no se ejecutó, que el imputado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma o ley más favorable», se ha sentado la postura de la existencia de cuatro supuestos, los cuales son:
Que el hecho imputado no se ejecutó.
Que el imputado no lo cometió.
Que el hecho cometido no es punible.
Que corresponde aplicar una norma o ley más favorable.
Importante, no soslayar que; estos supuestos deben ser individualizados al momento de invocar la causal en análisis.
Cabe destacar que, en esta causal, la doctrina ha señalado que se trata de un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que puede llevar al juzgador a infringir la norma sustantiva penal al ignorar el medio de prueba que hace evidencia que el hecho imputado no se cometió, que el imputado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o que corresponde aplicar una norma o ley más favorable.
Sumado a lo antes señalado, la Corte indica que el error de hecho se da en la existencia o apreciación de las pruebas lo que quiere decir que la misma ocurre:
Cuando no se considera la prueba que materialmente aparece en el proceso.
Cuando se afirma que la prueba no existe a pesar de que es parte integrante del expediente.
Cuando se le asigna valor probatorio a un elemento de convicción que no tiene existencia material en el proceso.
Ahora bien, es importante tener presente que el revisionista debe exponer la trascendencia o importancia del elemento probatorio ignorado por el Juez para remover la cosa juzgada el cual es el fin del recurso de revisión.
Dicho en otras palabras, el revisionista debe plantear con claridad como se dio la falta, el descuido, la inadvertencia, ignorancia o delito (yerro) a fin de que el Tribunal efectúe el análisis de fondo de como la prueba sola o unida a otras evidencias pueda variar lo dispositivo de la sentencia impugnada.
Importante tener presente que no basta con señalar que el Juez ignoró la prueba o que desconoció lo postulado en la sana crítica. Es necesario resaltar que la prueba que se invoque no debe ser cualquier prueba ignorada sino aquella que sea evidente, es decir, cierta, clara, patente y sin la menor duda a fin de lograr un convencimiento en la siquis del Tribunal.
Explicadas las 5 causales es importante tener presente lo señalado en el artículo 196 del CPP el cual establece que, si la persona en cuyo beneficio se presenta la revisión estuviera disfrutando de libertad caucionada o de cualquiera otra medida cautelar personal diferente a la detención preventiva, continuará disfrutando de ella hasta tanto esta se decida de forma desfavorable y en caso de estar detenida podrá solicitar fianza de excarcelación, pero, la Sala decidirá lo que proceda.
También es importante lo señalado en el artículo 197 el cual establece, en caso de que la causa revisada sea absolutoria, habrá lugar a la responsabilidad del Estado.
Además, hay que tener presente que, este recurso procederá en todo tiempo y únicamente en favor del sancionado. Asimismo, hay que tener en cuenta que «la sentencia que debe impugnarse, vía revisión, es la decisión que profiere el juzgador de la causa, siempre que la medida de segunda instancia sea simplemente confirmatoria de ésta, por ser la que recoge y define toda la situación de hecho y de derecho sobrevenida como consecuencia de la investigación penal; y que únicamente es permisible demandar la resolución de la segunda instancia, cuando sea la medida que infiere el agravio punitivo al procesado, por ejemplo, al modificar el fallo apelado en perjuicio del imputado» (Cfr. Resoluciones de la Sala Penal de 21 de agosto de 2020, 13 de octubre de 2020 y 19 de octubre de 2021).
Para cerrar, es importante recordar que el recurso de revisión permite reabrir el debate sobre los hechos y el derecho que constituyeron el fundamento de una sentencia condenatoria y tiene la potencialidad de hacer desaparecer la cosa juzgada que caracteriza las resoluciones judiciales en firme.
Dios bendiga a Panamá.
Déjame tus comentarios en lcabogado.com